Mantzikert: el contrasentido de su significación. I.
Posted by Guilhem en septiembre 23, 2007
Mantzikert: el contrasentido de su significación. Primera parte.
Introducción.
Batallas decisivas en la historia de la Humanidad hubo muchas. Desde la Antigüedad Clásica, pueden seleccionarse un centenar sin recurrir a un libro de Historia; recordemos algunas de ellas eludiendo detalles: Kadesh, Maratón, Salamina, Siracusa, Gaugamela, Zama, Cannas, Cartago, Carras, Alesia, Farsalia, Actio, Teutoburgo, Adrianópolis, Campos Cataláunicos, Tricameron, Yarmuk, Qadissiya, Nehavend, Balatista, Hastings, Navas de Tolosa, Hattin, Constantinopla (1204), Kalka, Kulikovo, Campo de los Mirlos, Nicópolis, Ankara, Crecy, Agincourt, Varna, Constantinopla (1453), Rodas, Moachs… la lista es interminable y eso que solo hemos alcanzado las postrimerías de la Edad Media. De todas ellas quizá sea Mantzikert una de las más dramáticas al mismo tiempo que una de las menos tenidas en cuenta por la historiografía occidental. Se puede llegar a afirmar sin temor a equivocarse que, inclusive, se le ha dado mayor trascendencia al enfrentamiento de Poitiers (Carlos Martel frente a una fuerza expedicionaria árabe) el cual, en honor de la verdad, nunca llegó a superar en cuanto a magnitud y trascendencia a una mera riña fronteriza de avanzadillas expedicionarias. Sin duda alguna, Mantzikert fue mucho más que eso y su legado aún en la actualidad sigue pesando sobre algunos pueblos al mismo tiempo que es celebrado por otros. Pero, ¿qué fue Mantzikert y qué se jugó en el campo de batalla?
La sensación de cada historiador respecto a la gran batalla: deshojando la margarita.
Georg Ostrogorsky. Historia del Estado Bizantino, pág. 338-339. «El 19 de agosto de 1071, cerca de la ciudad armenia de Mantzikert, no lejos del lago Van, el ejército mercenario (bizantino), numéricamente superior pero heterogéneo e indisciplinado, sufrió una derrota aplastante frente a las tropas de Alp Arslan (turcos selyúcidas). El emperador mismo (Romano I Diógenes) cayó prisionero… Fue este feroz epílogo (el historiador se refiere aquí a la dramática sucesión de Romano IV Diógenes) el que convirtió la derrota sufrida en Mantzikert en una verdadera catástrofe, ya que el tratado celebrado entre Alp Arslan y el emperador Romano había perdido ahora su validez y los turcos aprovecharon la ocasión para declarar una guerra ofensiva y de conquista. Tal como sucedió en tiempos de la gran invasión árabe, el Imperio enfrentaba nuevamente al peligro de ser conquistado por el enemigo. En aquella ocasión, sin embargo, el ataque agresor se había encontrado con la heroica voluntad defensiva de los sucesores de Heraclio e interiormente el Imperio estaba sano. Pero en este momento todo estaba sumido en la más profunda desintegración, el fuerte sistema defensivo de los estratiotas campesinos estaba en la ruina y como contrincante de los poderosos sultanes turcos reinaba en la ciudad imperial, rodeado de cortesanos intrigantes y de letrados locuaces, el mísero discípulo de Miguel Psellos, un ratón de biblioteca que desconocía la vida real, cuyas energías físicas y psíquicas ya se habían agotado prematuramente (el autor se refiere a Miguel VII)«.
The History Collection. University of Wisconsin Digital Collections. Baldwin, M. W. 1969. Pág. 149. «La batalla de Mantzikert marcó el comienzo de un nuevo período». Pág.192. «La campaña de 1071 fue el mayor esfuerzo realizado por Bizancio para detener las incursiones selyúcidas. Fuentes orientales cifran la fuerza liderada por Romano Diógenes tierra adentro de Armenia en 300.000 hombres, agregando además que se trataba de un ejército bien equipado, provisto de una amplia gama de armamento y de máquinas de asedio. Se trata, sin lugar a dudas, de una exageración por parte de aquéllas. Las tropas bizantinas eran ciertamente superiores en número respecto a las anteriores fuerzas conducidas por Romano en Asia Menor. En cuanto a moral, cohesión y equipamiento, en cambio, resultaban inferiores. Se trataba en esta ocasión de un ejército compuesto por griegos, alanos, eslavos, uzos, varegos, normandos, pechenegos, armenios y georgianos. E inclusive entre algunos de estos grupos, por ejemplo griegos y armenios, reinaba la más absoluta desconfianza. Otros, en cambio, como sucedía con los uzos, eran turcos emparentados con los selyúcidas a cuyo bando desertaron en el fragor de la lucha. Y aún el número del ejército fue sensiblemente inferior al estimado en el momento mismo del enfrentamiento; había destacamentos de normandos al mando de Roussel de Bailleul y contingentes georgianos liderados por Jorge Tarchaniotes que habían sido despachados a la fortaleza de Qalat, en el lago Van, mientras que otros tantos habían sido asignados a la recolección de provisiones»… Pág. 193. «Destituido Romano Diógenes, Alp Arslan dio libertad de acción a sus bandas (para pillar Asia Menor). Ellas pronto inundaron la región en la que estaban destinados a asentarse. Fueron ayudadas en la empresa por la anarquía reinante que se había desencadenado durante el reinado de Miguel VII».
Alexander A. Vasiliev. Historia del Imperio Bizantino. «La batalla de Mantzikert tuvo grandes consecuencias para el Imperio. Aunque según el tratado -cuyas cláusulas no conocemos bien en detalle-, Bizancio no cediera probablemente territorio alguno a Alp Arslan, sus pérdidas eran considerables, ya que el ejército que defendía las fronteras de Asia Menor estaba aniquilado y el Imperio era incapaz de resistir una nueva invasión turca en aquella región. La deplorable situación del Imperio se agravó aun más con el gobierno antimilitarista del débil Miguel VII. La derrota de Mantzikert asestó un golpe mortal al dominio bizantino en Asia Menor, es decir, en comarcas esenciales para el Imperio. «Desde 1071 no hubo ejército bizantino para resistir a los turcos» (Laurent). El historiador Gfrorer llega a decir que aquella batalla entregó a los turcos el Imperio bizantino entero, y Gelzer considera que tan grave suceso fue «el toque de agonía del Imperio bizantino…» y aunque sus consecuencias no se notasen inmediatamente en todos sus espantables aspectos, no por ello dejó de quedar en pie ésto: que el Oriente de Asia Menor, Armenia y Capadocia -que habían dado al Imperio tantos ilustres emperadores y soldados y eran la principal fuerza del Imperio -, se habían perdido para siempre y los turcos plantaban sus tiendas de nómadas sobre las ruinas de la antigua gloria romana. La cuna de la civilización se convirtió en presa de la fuerza bruta y de los bárbaros musulmanes».
Franz Georg Maier. Bizancio,pág. 229. «Fue entonces cuando Manzicerta se convirtió en una catástrofe. Los turcos, que habían apoyado al emperador Romano en su intento de volver al trono, anularon los acuerdos firmados con el desgraciado emperador (depuesto por Miguel VII) e invadieron de nuevo el territorio bizantino. Miguel VII y sus consejeros no estaban ya en condiciones de levantar otro dique contra el torrente selyúcida. Toda Asia Menor sería en los próximos años una presa fácil para los invasores turcos».
Carlos Diehl. Grandeza y Servidumbre de Bizancio. Pág. 22. «En 1081 tres emperadores se disputaban el poder, y los turcos, vencedores de Romano IV Diógenes en la desastrosa jornada de Mantzikert (1071), acampaban casi frente a Constantinopla. Parecía estarse en vísperas de la ruina».
Claude Cahen. El Islam, pág. 278. «Todo terminó con el desastre de Mantzikert (1071), donde, por primera vez en la historia musulmana, fue hecho prisionero un Basileus. Alp Arslan no aspiraba a la conquista de Asia Menor donde, por falta de cuadros musulmanes, corría el peligro de no poder mantener el dominio sobre sus indisciplinados turcomanos; deseoso de emprender la conquista de Egipto y no creyendo, por ahora, en una posible destrucción del eterno Imperio Romano, deseaba una reconciliación entre los dos imperios. Pero el hecho de que Bizancio fuese incapaz de oponer ninguna resistencia a los turcomanos hizo que éstos y sobre todo los que no tenían deseos de obedecer al sultán, se quedasen allí. Los partidos bizantinos, recurriendo a ellos los unos contra los otros, hicieron el resto, abriéndoles las puertas de las ciudades. En pocos años fue ocupada toda el Asia Menor, y, si no fue organizado un nuevo estado, cosa de la que los turcomanos todavía eran incapaces, al menos se destruyó el antiguo y se sentaron las bases de una población, de un modo de vida, nuevos, que serían el origen de la futura Turquía».
E. Platagean, A. Ducellier, C. Asdracha y R. Mantrán. Historia de Bizancio. Pág. 182. «La pérdida de Anatolia no es, en efecto, fatal inmediatamente después de Mantzikert. El vencedor, el sultán Alp Arslan, no tuvo en lo absoluto la intención de establecerse allí, pues el verdadero objetivo de este soberano muy ortodoxo era hacer desaparecer el califato herético de los fatimíes de Egipto. De hecho, las convulsiones internas del Imperio combinadas con un grave error de apreciación del peligro turco consolidaron el destino de Asia (Menor)«.
Warren Treadgold. Breve Historia de Bizancio, pág. 205. «Al no encontrar resistencia (tras la batalla de Mantzikert) los turcos prosiguieron su avance y pronto empezaron a plantearse no solo el saqueo, sino la conquista. La ausencia de Romano hizo que los soldados que quedaban aún en los themas abandonasen las armas».
No obstante, no es otro que Sir Steven Runciman en su trilogía «Historia de las Cruzadas», Volumen I, págs. 74 y 75, quien, a mi juicio, emite la mejor sentencia acerca del resultado de la gran batalla. «La batalla de Manzikert fue el desastre más decisivo en la historia de Bizancio. Los bizantinos, por su parte, no se hicieron ninguna ilusión sobre el particular. Sin cesar aluden sus historiadores a ese día espantoso. A los cruzados posteriores les parecía que los bizantinos se habían jugado en el campo de batalla el título de protectores de la Cristiandad. Manzikert justificaba la intervención de Occidente. Los turcos sacaron poco provecho inmediato de su victoria. Alp Arslan había conseguido su objetivo. Su flanco estaba seguro y había alejado el peligro de una alianza bizantino-fatimita… Tampoco su hijo y sucesor, Malik Sha,… emprendería la invasión del Asia Menor. Pero sus súbditos turcomanos estaban en movimiento. No había querido asentarlos en las antiguas tierras del Califato; sin embargo, las llanuras centrales de Anatolia, despobladas y convertidas en pastos de ovejas por los magnates bizantinos, eran perfectamente adecuadas para ellos. Encomendó a su primo, Suleimán ibn Kutulmish, la tarea de conquistar el país para el pueblo turco».
Así, pues, hay un consenso general entre los principales historiadores en señalar la trascendental importancia que tuvo Mantzikert tanto para romeos como para turcos. Pero tratemos de entender un poco más el alcance y las consecuencias de la legendaria batalla, partiendo de las fortalezas y debilidades de los bandos que se enfrentaban.
Los protagonistas de Mantzikert:
1. Turcos selyúcidas. Desde Turkestán hasta Irak.
La tarea de esbozar la aparición y encumbramiento de los turcos selyúcidas en unas pocas líneas es una misión harto complicada aunque necesaria para entender tanto el significado de Mantzikert como las consecuencias directas de la gran batalla. Hacia el año 1000 los turcos habían fundado algunos estados entre Europa y China y el de los qarajani había sido, sin lugar a dudas, el primero en adoptar el Islam. Sin embargo, no serían sino los selyúcidas quienes erigirían el primer estado turco, mahometano de religión, de características eminentemente no regionales.
El Turkestán, la comarca originaria de los pueblos turcos, siempre había cobijado dinastías y linajes con escasa o casi nula propensión hacia algún progreso cultural. En determinados momentos de la Historia llegaron a prender en su áspero suelo algunas ciudades e, inclusive, incipientes entidades políticas que quedaron a medio camino en su desarrollo institucional. Hacia el siglo X la comarca asistió al advenimiento del Islam por obra de la dinastía persa de los samanidas, la misma que debió contemplar su propia extinción a manos de aquéllos a los que había llevado la palabra del Profeta. Triste paradoja del destino. Desde entonces, casi todos las poblaciones afincadas en el Turkestán voltearían sus miradas indefectiblemente hacia Mesopotamia y la cuenca del Mediterráneo Oriental, es decir, las mismas latitudes de dónde les había llegado el Islam.
A partir del establecimiento del estado islámico de los ghasnávida o raznevíes, que se extendía entre Lahore, al Este, e Ispahán, al Oeste, la presencia turca en Mesopotamia se fue consolidando progresivamente. Los emires de la región, e inclusive el propio califa, comenzaron a contratar bandas de turcos como guardia de corps o como mercenarios para sus ejércitos regulares. Con el paso del tiempo, los grupos de emigrantes empezaron a aspirar a algo mejor que conformar meros contingentes complementarios. Al promediar el primer cuarto del siglo XI, la familia de un viejo líder uguz llamado Selyuq, originaria de la zona de Djand (al este del Mar de Aral), sumándose al proceso migratorio, cargó sus petates a través de Transoxiana, adónde entró al servicio de un emir samani, primero, y de un qarajani después. Desde esa cómoda posición los recién llegados aventureros pudieron admirar los progresos que habían alcanzado algo más al Sur sus primos cercanos, los raznevíes de Ghazni. La visión de tales logros les hizo emigrar una vez más y establecerse en el Jurasán (1025), adonde ocuparon el espacio vacío que había dejado otra tribu de turcomanos que ahora viajaba rumbo a Mesopotamia.
Guiados por Sagri (Chagri) y Tugril Beg (Togrul o Tughrul), los selyúcidas tuvieron la suficiente capacidad como para saber instalarse entre los solapamientos creados por la difícil dialéctica que mantenía la arcaica comunidad agrícola de la provincia y los acólitos oficiales del régimen razneví. El descontrol y la rapiña reinantes, padecidos de manera acuciante por la población sedentaria, fueron una invitación que Sagri y Tugril resolvieron aceptar con tal de despojar a los raznevíes de sus posesiones en Jurasán. Cuestión de oportunismo que les valió al cabo la captura de las grandes ciudades de Merv, Tus, Nisapur y Tabas. Cuando los raznevíes pretendieron reaccionar, su pesada caballería resultó aniquilada por los versátiles jinetes selyúcidas en Dandanqan (1040), al sudeste de Merv.
Dandanqan fue en definitiva una lección que los bizantinos habrían tomado con gusto si hubiesen tenido la ocasión, con tal de evitar lo que les sobrevendría poco tiempo después en Mantzikert. Acobardados por la persecución de Sagri, los raznevíes buscaron refugio en el norte de India, regalando el Jurasán y parte de Sistan a sus vencedores. Tugril Beg, entretanto, iniciaba la conquista de Irán, tomando Ravy y Hamadán en 1046, e Ispahán, que se convertiría en su capital, en 1050. El siguiente paso de los selyúcidas, autoproclamados defensores de la ortodoxia sunni, fue acudir en defensa del Califa abasida contra el enemigo herético de los chiítas, personificados por los buwayhíes (buyíes) de Irak y los fatimíes de Egipto. La entrada en Bagdad de Tugril Beg, acontecida en 1055, fue saludada con júbilo por los sunitas, que se mostraron encantados ante el desmoronamiento de la autoridad de sus adversarios, acontecido sobre todo tras la derrota del despreciado visir al-Basasiri. Hacia 1058 Tugril Beg se había convertido, con la venia del Califa, en rey y sultán de Oriente y Occidente, mientras sus primos y tíos establecían precarios emiratos entre Yuryán y Azerbaiján. Lo que se abría a continuación delante de sus ojos no era otra cosa que una difusa línea tras la cual se escondían los territorios bizantinos de Armenia y Anatolia y las posesiones fatimíes de Palestina.
2. Bizantinos: en el sendero de la perdición.
En la persona de Basilio II Bulgaróctonos (976-1025), el Imperio Bizantino encontró la figura de esos extraños personajes que cada tanto arroja la Historia, cuyas obras y logros obligan a establecer bisagras en la evolución de un estado. Como usualmente se suele decir, existió un Imperio antes de Basilio, que alcanzaría la cúspide de su poder con él y que radicalmente cambiaría en un breve lapso de tiempo tras su muerte. Hasta el año 1025, Bizancio se nutrió de la sabiduría de los grandes soberanos de la dinastía macedónica, aquéllos mismos que, legislación y justicia mediante, se consagraron a la tarea de mantener y consolidar la pequeña propiedad.
Basilio II consideraba que los pequeños propietarios enrolados como estratiotas eran campesinos sujetos a servicio militar permanente. En tanto que labradores dueños de su propio tiempo y de su propia tierra, constituían una valiosa herramienta para frenar el mecanismo de leva feudal que el propio Basilio había tenido la oportunidad de conocer en los territorios de Eustacio Maleinos, un rico terrateniente de Capadocia. El poder de los terratenientes, en consecuencia, guardaba una relación directamente proporcional a la miseria de los soldados campesinos. Cuando ésta aumentaba como resultado de la desidia del poder central, el latifundio renovaba sus intentos por ocupar las tierras de los arruinados campesinos.
Al morir Basilio II Bulgaróctonos el 15 de diciembre de 1025, el Imperio Bizantino se hallaba en la cima de su esplendor. Sus fronteras se extendían desde la península de Crimea y el río Danubio, al Norte, hasta el mediodía de Siria, al Sur, y desde el Lago Van, al Este, hasta los principados de Salerno y Benevento, al Oeste. Todos los enemigos externos, sin excepción habían sido vencidos sino humillados: el Imperio Búlgaro del zar Samuel y los territorios servios hasta los límites con Hungría. Era la primera vez en siglos que la península balcánica volvía a quedar unificada bajo el dominio de los emperadores. Al Este, entretanto, los musulmanes fatimíes de Egipto habían sido contenidos cerca de Emesa y Baalbek, en el Orontes, mientras las armas y la diplomacia bizantinas, en forma conjunta, sometían los reinos armenios ubicados al sur de Georgia. En el interior, la amenaza latifundista había sido momentáneamente conjurada, al contraponérsele una constelación de pequeñas propiedades a cargo de campesinos o estratiotas. Pero la bonanza no duraría mucho.
Los sucesores del Bulgaróctonos fueron casi todos soberanos ineptos, sobre los cuales recayó la pesada herencia de resolver la contradicción interna surgida en torno al poder centralizado y los grandes terratenientes, o mejor dicho, entre la burocracia civil de la que formaban parte y la aristocracia militar que abastecía su poder merced a los minifundios, desvirtuando la naturaleza del esquema de themas. Pronto se dieron cuenta que el sistema económico y de distribución de tierras que tan celosamente habían defendido los emperadores del siglo X estaba siendo minado desde sus mismas entrañas por la ambición de la nobleza militar que el mismo sistema había engendrado. La miseria de muchos estratiotas, especialmente de las regiones fronterizas de Anatolia, había sido aprovechada por estos magnates, quienes a poco se apropiaban de sus tierras y los degradaban a la condición de colonos. Cada vez más encumbrados por tales maniobras, estos poderosos señores despertaron el recelo de los funcionarios civiles de la corte, que se sentían naturalmente amenazados en su privilegiada posición. Durante años habían manejado los asuntos administrativos del Imperio, y de ellos dependía en definitiva el erario, puesto que el enorme ejército de recaudadores de impuestos que recorría el país de un extremo al otro respondía a sus órdenes.
La pronunciada cuesta abajo del Imperio, evidenciada en la desintegración de los themas y en el avasallamiento de la pequeña propiedad, obligaron a los sucesores de Basilio a adoptar medidas radicales. Si la consolidación del latifundio atentaba contra la autoridad del poder central entonces había que desmilitarizar como una manera de atemperar la autonomía de los terratenientes. Curiosa medida que vino a tomarse justo cuando los selyúcidas golpeaban a las puertas de Armenia y Anatolia.
Las consecuencias inmediatas del advenimiento turco:
El establecimiento de los turcos selyúcidas como protectores del califato abasida, que tuvo lugar tras la entrada de Tugril Beg en Bagdad (1055), trajo nuevos motivos de preocupación a la gran mayoría de los estados vecinos. Hasta entonces, el debilitamiento de la autoridad califal había provocado esencialmente serios trastornos en las vías habituales empleadas para el intercambio comercial. Las principales rutas de comercio que atravesaban Irak permitiendo el intercambio de mercaderías entre Europa, por un lado, y China, India y Medio Oriente, por el otro, seguían prácticamente senderos paralelos con una escala en común que era Constantinopla. La meridional, que pasaba por Kirat, Ispahán y Bagdad cruzando luego la Alta Mesopotamia y el Jezireh, se bifurcaba más tarde en Antioquía, dónde los mercaderes podían optar por la opción terrestre que cruzaba Anatolia, o la marítima que se valía de los puertos del litoral mediterráneo. En ambos casos la seguridad estaba garantizada a través de la armada o del ejército imperial que, desde los días de Nicéforo II, guardaban celosamente los territorios reconquistados al Islam. La ruta septentrional, entretanto, procediendo del Lejano Oriente, cruzaba el Jurasán y el norte de Irak pasando por Herat, Rayy y Tabriz; en este punto se internaba en Azerbaiján y Armenia para alcanzar Trebizonda, a orillas del Mar Negro. Como ya se ha indicado, tanto una como otra confluían necesariamente en las radas de Constantinopla antes de acometer la etapa final de su recorrido hacia Occidente.
Al detenerse el avance del Islam en el siglo X, los grandes estados que compartían frontera en Siria, Palestina y la Alta Mesopotamia, es decir, los califatos de Bagdad y Egipto y el Imperio Romano, tuvieron un marco de mayor certidumbre para trocar entre sí. Cierto es que ocasionalmente estallaban conflictos entre ellos que se cerraban tan pronto primaba la cordura y el buen tino. Sin embargo, la irrupción de los pueblos turcos en Irán e Irak vino a alterar el statu quo trayendo inestabilidad y levantando una nueva ola de fanatismo entre los seguidores del Profeta pertenecientes a la fe sunni. El desorden resultante fue una herida mortal para las tradicionales rutas comerciales al mismo tiempo que una tentación para pillar las atestadas caravanas que recorrían el país en una y otra dirección. No obstante, el golpe de gracia lo asestaron los selyúcidas cuando, tomándose a pecho las palabras del Califa, empezaron a perseguir a sus rivales chiítas, entre los cuales se hallaban los fatimíes de El Cairo. Las hostilidades entre Sagri Beg y los sucesores raznevíes de Mahmud, confinados entre Ghazni y Lahore, la conquista de Bagdad, y la ambición desmedida de los parientes de Selyuq por apropiarse de emiratos al sur del Mar Caspio, causaron graves problemas al flujo comercial que se canalizaba a través de los circuitos anteriormente descriptos. El remedio para estos males consistió en encontrar nuevas rutas y la que se valía del Océano Indico y del Mar Rojo para alcanzar Egipto y posteriormente Occidente resultó ser la mejor opción. Por desgracia, no tenía en cuenta a Constantinopla, cuestión que, al promediar el siglo XI, agregaría mayores calamidades a las que ya cargaba el Imperio sobre sus hombros.
Tugril Beg y las primeras invasiones selyúcidas:
La aparición de los turcos selyúcidas en Medio Oriente, acontecida en la primera mitad del siglo XI, provocó profundas transformaciones en el ámbito del Islam y, como veremos a continuación, habría de dejar su impronta no solo en la esfera del Imperio Bizantino sino en la Cristiandad oriental en su conjunto (romeos, armenios, georgianos, cristianos jacobitas, etc). Convertidos en ghazis (guerreros de la Fe) por voluntad propia y por que llevaban en la sangre el espíritu aventurero de sus antepasados escitas, estos grupos nómades fueron pronto bautizados con el nombre de turcomanos por las poblaciones sedentarias que debían padecer sus vertiginosas razias (creando una primera confusión etimológica al respecto). La expulsión de los buyíes del corazón del califato no solo no aplacó a Tugril Beg y a sus secuaces sino que les abrió un nuevo campo de acción donde ejercitar la lucha contra el infiel trinitario y el hereje chiíta. Entretanto más y más bandas de turcomanos seguían convergiendo en Mesopotamia provenientes de sus territorios ancestrales emplazados entre el Turkestán y la zona de Jwarizm.
Ya en 1047 un príncipe selyúcida llamado Ibrahim Inal, hermanastro de Tugril, había probado suerte al oeste del lago Rezaye. En su avance por Armenia había llegado inclusive a saquear la ciudad bizantina de Teodosiópolis, aunque un ejército imperial acabó derrotándole en las inmediaciones de la ciudad. En los años siguientes, las incursiones sobre la frontera griega se intensificaron; en 1052 fue saqueada Melitene y dos años más tarde el mismísimo Tugril se animó a poner sitio a la fortaleza de Mantzikert tras tomar Arjish.
La reacción de Bizancio empezó con los primeros ataques turcomanos que se sucedieron durante el último tramo del reinado de Basilio II y consistió en incorporar algunos principados armenios para levantar una línea defensiva más cohesionada. En 1045 Constantino IX Monómaco consiguió que el Catolicós de Armenia le entregara Ani, la capital del reino, a sus delegados. Pareció un gran éxito pero en realidad fue una enorme equivocación. Al respecto, las palabras de Jean Pierre Alem no pueden ser más elocuentes: «los bizantinos, después de haber ocupado Armenia, fueron incapaces de defenderla. Los armenios, luchando a las órdenes de su rey y de sus generales, habían tenido en jaque, hasta entonces, a los turanios. Desorganizados por la invasión de los griegos, no pudieron paliar la falta de aquéllos, sino con una resistencia esporádica. No habían pasado tres años aún desde el fin del reinado de Gaguic, cuando los selyúcidas acamparon en Armenia y cometieron las peores devastaciones».
Para colmo de males, a poco de la incorporación de Armenia, la ortodoxia capitalina en uno de sus inoportunos arranques de intolerancia religiosa, desataba la persecución sobre las comunidades de creyentes armenios, aumentando la conmoción y la desorganización en los lejanos themas del Eúfrates. Anexionándose el reino de los Bagrátidas, Constantino IX había dejado expuesto su flanco oriental a los turcos selyúcidas, justo en el preciso momento en que la política «civilista», echando mano a los recortes en el presupuesto militar, sacrificaba la seguridad del Imperio en aras de un renacimiento económico que nunca llegaría a eclosionar.
A los turcos poco le importaron los dislates cometidos por los gobernantes bizantinos. Por el contrario, se aprovecharon de ellos para seguir presionando sobre los themas orientales del Imperio, cada vez más descuidados por los burócratas civiles que mandaban en Constantinopla. En sus campañas contra los territorios armenios, georgianos y griegos, Tugril Beg empleó una y otra vez a los díscolos turcomanos, debiendo hacer equilibrio entre las ventajas y las desventajas que le otorgaba el uso de tales aliados: por un lado una fuerza numéricamente importante, siempre dispuesta a cumplir con el mandato ghazi que había prendido en ellos tras su conversión al islamismo, y, por el otro, la incertidumbre que suponía apoyarse en grupos extremadamente indóciles que en cualquier momento podían dar asilo a sus rivales políticos. Tal vez haya sido por ésta última razón que el líder selyúcida nunca accedía a que los turcomanos las emprendieran por su cuenta; siempre, en cada algarada, o participaba él mismo en persona o lo hacía a través de parientes de confianza: sus primos Asan e Ibrahim Inal.
A la vez que Tugril, con la asistencia de los turcomanos, sostenía una política agresiva en el Noroeste, sus lugartenientes se preocupaban por consolidar su autoridad en las provincias islámicas de Irak e Irán. En estas latitudes se empleó básicamente una combinación de fuerza militar y diplomacia para neutralizar primero, y ganar para la causa selyúcida después, a los principales jefes tribales, lo que se evidenció sobre todo en regiones tan distantes como Kurdistán y Siria oriental.
El respaldo del califa de Bagdad, concedido a Tugril en 1055, jugó también un papel decisivo al momento de definir lealtades, aunque también generó desconfianza y descontento. Los chiítas, sintiendo la persecución fanática de los ghazis, cerraron filas en torno al desterrado visir al-Basasiri y empezaron a crear problemas desde sus bases en Siria. Los inconvenientes creados por algunas revueltas de turcomanos en el Norte y por la deserción de Ibrahim Inal, quien deploraba la política condescendiente de su amo hacia los caudillos turcomanos, casi hizo perder la jornada a los selyúcidas. En la coyuntura, al-Basasiri, asistido por refuerzos del califa de El Cairo, consiguió recuperar Bagdad y expulsar a la corte abasida, que fue acogida en el exilio por un jeque árabe.
No obstante, Tugril no se desesperó. Contaba aún con la aceptación de la mayoría de sus parientes (entre ellos, los hijos de su hermano Sagri Beg) y con el apoyo de algunos jefes turcomanos por lo que, valiéndose de este respaldo, se decidió a eliminar, de una vez y para siempre, las amenazas que se cernían sobre su liderazgo. Así, pues, marchó en primer lugar contra los revoltosos que habían subvertido el orden en Mesopotamia, empresa en la que contó con la cooperación de la maltratada población sedentaria del lugar. Luego, habiendo capturado a su otrora leal medio hermano, Ibrahim Inal, le mandó a estrangular, con lo que pudo restablecer su ascendiente sobre gran parte de Irak. La cuarta y última fase de su campaña se cerró con una victoria rotunda sobre sus rivales chiítas: al-Basasiri fue perseguido hasta Siria y el Califa abasida restituido en su palacio de Bagdad. Fue entonces cuando Tugril, celebrando la restauración de sus dominios en Mesopotamia (1059), llevó a sus diestros jinetes hasta las murallas de Sebastea, en el corazón de Anatolia.
Tugril Beg murió en 1063. Había llegado a convertirse en el primer sultán de los grandes selyúcidas. Y en el período que le tocó ejercer tal cargo desde su retorno a Bagdad (1059-1063), jamás pretendió incomodar la presencia o la investidura del Califa. Fue sucedido, no sin que antes mediaran luchas fratricidas, por uno de sus sobrinos, Alp Arslan.
Entre la retórica, la filosofía y la intelectualidad: Bizancio más vulnerable que nunca.
A medida que los enemigos y ocasionales adversarios de los sultanes selyúcidas iban cayendo uno tras otro en Irán e Irak, se hizo patente que el único dique que podría contener la marejada oriental en su camino hacia Occidente era el Imperio Bizantino. Pero hacia mediados del siglo XI, como ya se ha mencionado anteriormente, el estado romano no pasaba por su mejor momento. Al intento de la aristocracia militar por cambiar las tornas de una debacle que se anunciaba como segura le siguió la rápida reacción de la Iglesia y del partido civil, liderados por el primer ministro Miguel Psellos, el patriarca Constantino Leichoudes y la familia Ducas. El breve reinado de Isaac I Comneno (1057-1059), con el que la clase castrense pretendió apuntalar el poderío imperial acabó en el infortunio cuando el basileo, medio enfermo y medio intimidado por sus rivales, adoptó los hábitos religiosos y se retiró como monje al convento de Studion. Los burócratas civiles volvían a tomar las riendas del Imperio.
Bien pronto, Psellos y el patriarca capitalino se ocuparon de promover a Constantino Ducas como nuevo emperador. El flamante basileo, que asumió la púrpura con el nombre de Constantino X (1059-1067), era un miembro del partido civil que se había destacado al frente de la tesorería imperial. Así pues, se trataba de un hombre que había transcurrido su vida a la sombra de la ideología imperante en la corte bizantina del último cuarto de siglo, aquélla misma que según Gelzer había concebido una infortunada época signada por «el reinado de los burócratas, de los retóricos y de los sabios». En tal condición el nuevo emperador sentía una especial animadversión hacia el bando militar y veía en los generales y terratenientes que le rodeaban, a potenciales conspiradores deseosos de provocar un cambio de régimen. Sin haber tomado nunca las armas ni servido en el ejército era de todo menos soldado y, en esa tónica, sus primeras medidas estuvieron en sintonía con su pensamiento.
Los recortes en el presupuesto militar, realizados bajo el reinado de Constantino X, pudieron obedecer a tales temores, aunque también es cierto que la conquista selyúcida de Irán e Irak había provocado un serio descalabro en las tradicionales arterias comerciales, afectando las rentas aduaneras del Imperio. Fuere una causa o la otra, o ambas a la vez, no cabe duda que la austeridad en el campo castrense resultó fatal. Mientras en Constantinopla el basileo se dedicaba cómodamente a suprimir cargos, partidas y vituallas y a licenciar tropas, en Armenia los turcos selyúcidas cometían las peores atrocidades, saqueando, mancillando y asesinando a su población.
Las invasiones selyúcidas empezaron en serio tras la muerte de Tugril Beg en 1063. Su sucesor, un hijo de Sagri llamado Alp Arslan, había aprendido de su tío que cuanto mejor emplease a los turcomanos en las campañas contra el infiel, menores serían los desmanes que estas bandas causarían entre los grupos sedentarios que habitaban el recientemente instaurado sultanato. Por tanto, al frente de lo mejor de su estirpe y seguido de una interminable línea de jinetes nómades, marchó presuroso a probar suerte en los territorios que los romeos habían adquirido en Armenia en tiempos de Constantino IX Monómaco (1042-1054).
Cuando el ejército selyúcida irrumpió al norte del lago Van, pillando y matando a diestra y siniestra, los bizantinos descubrieron el error que habían cometido al desarticular el baluarte armenio. De improviso, las avanzadillas turcas se encontraron con el campo deshabitado y, como un torrente descendiendo por la ladera de una montaña, se apoderaron de todo el país. Todas las grandes ciudades de la región fueron asaltadas y conquistadas: Kars, Ani y Dvin, e inclusive los georgianos fueron obligados a replegarse hacia el norte. Sin detener su inercia, Alp Arslan condujo luego a sus huestes hacia el corazón de Anatolia, donde se tomó el tiempo necesario para saquear el santuario principal de Cesarea, la Iglesia de Basilio el Grande, adónde se conservaban las osamentas del venerable santo. Fue un golpe de efecto formidable que empequeñeció la intensidad de los saqueos padecidos con posterioridad en Capadocia, Cilicia y el norte de Siria.
Entretanto, en Constantinopla, un enfermo y moribundo Constantino entregaba paulatinamente el manejo de la cosa pública a su hermano Juan y a su esposa Eudocia Macrembolitissa. Miguel Psellos, que no tenía noción de lo que se estaba jugando en los themas orientales, se refiere al asunto con las siguientes palabras: «entonces confió todo a su mujer Eudocia, a la que como marido consideraba la más prudente de las mujeres de su tiempo y capaz de dar a sus hijos una estricta educación (…) Ignoro si alguna persona llevó alguna vez una vida más admirada que este emperador o asumió la muerte con más alegría». Y más adelante no deja dudas en torno a la personalidad del emperador al aseverar: «como destacado estudioso de nuestras letras solía decir ojala se me reconociese por esto y no por mi condición de emperador» (Cronografía, págs. 432 y 433).
La reacción bizantina: Romano IV Diógenes.
A pesar de coincidir con lo peor de las devastaciones selyúcidas en Anatolia oriental (conquista de Ani en 1065, ataques sobre Edesa y Antioquía en 1066 y saqueo de Cesarea en 1067), la muerte de Constantino X, acontecida en mayo de 1067, dio a los bizantinos una oportunidad inigualable para recuperar el control de la situación, iniciativa incluida. En la elección del sucesor pesaban entre otras cosas el poderío del partido civil y la omnipresente figura del primer ministro, Miguel Psellos, quien no quería saber nada con un cambio de régimen. Además, a la emperatriz Eudocia le preocupaba sobremanera que la minoridad de sus hijos, Miguel, Andrónico y Constantino, diese motivos a un ulterior desconocimiento de sus derechos al trono si es que un regente debía hacerse cargo de la situación. Tenía el apoyo de su cuñado Juan Ducas, de Psellos y de la Iglesia capitalina, pero el tiempo era su peor enemigo. Por eso cuando el patriarca Juan Xifilinos, presionado por los altos mandos castrenses y conciente de lo que estaba en juego, decidió cambiar sus lealtades, el bando de los burócratas supo de inmediato que había perdido la partida.
En la lucha contra los pechenegos, que Constantino X había librado con relativo éxito (1064 y 1065), se había destacado especialmente un magnate de Capadocia llamado Romano Diógenes. Dada la angustiosa situación militar que atravesaba el Imperio, las acciones de Romano no pasaron desapercibidas en los círculos de poder de Constantinopla. Fue llamado de inmediato a la capital y presentado a la emperatriz como futuro soberano. A Eudocia no le quedó más remedio que prestar su consentimiento para la boda, tanto más por cuanto Juan Xifilinos no puso reparos en plegarse a los intereses del partido militar. Así, pues, el 1º de enero de 1068 Romano Diógenes fue coronado emperador con el nombre de Romano IV.
Apenas subido al trono, el nuevo basileo se encontró con que los recursos para hacer la guerra a los enemigos del Imperio eran dramáticamente insuficientes. De un lado, la tesorería padecía la estrechez del reflujo comercial provocado por las invasiones turcas en Medio Oriente, y del otro, el descuido de la legislación antilatifundista, el generalizado licenciamiento de tropas y los caprichosos recortes al presupuesto militar habían creado un caos en el otrora eficaz sistema de themas. Tal vez si la situación internacional hubiese estado más aplacada, la debacle del potencial bélico bizantino no habría quedado tan en evidencia. Pero hacia 1068 el Imperio soportaba el ataque sistemático de sus vecinos inmediatos. Aparte de los selyúcidas en el Este, había enemigos por todos lados. En los Balcanes, dos pueblos nómades, los uzos y los pechenegos, hacían de las suyas vadeando ocasionalmente el límite natural del Danubio e internándose en provechosas partidas de saqueo por la provincia de Bulgaria. Ya durante la década previa habían puesto en serios aprietos a las guarniciones griegas acantonadas a lo largo del curso de agua. El mismo Romano había tomado parte en tales enfrentamientos y, cerca de Sofía (1065), el por entonces ignoto general se había adjudicado los laureles al derrotar y poner en fuga a los pechenegos.
La posterior invasión de los uzos fue todavía más devastadora. Adelantándose a la migración de los cumanos, los uzos cruzaron el Danubio y, en bandas de cientos o miles, se dispersaron por Bulgaria pillando y asesinando a su antojo. De nada sirvieron los esfuerzos de los generales comisionados para detenerles; Basilio Apokapes y Nicéforo Botaniates fueron vencidos sin atenuantes y hechos prisioneros. La masiva migración de bárbaros, como los bizantinos se referían al asunto, dejó posiblemente estigmatizados a los «ciudadanos universales» que habitaban las provincias imperiales, desde Tracia hasta Larissa y la misma Tesalónica. Partícipe o cómplice de una conjura contra Constantino X, Romano Diógenes no participó en esta ocasión de la defensa de los territorios balcánicos. Poco tiempo después sería condenado a un efímero exilio que acabaría con el llamado de Eudocia para hacerle compañía en el trono. Entretanto, la incursión de los uzos había dejado al descubierto la ineptitud de Constantino X para defender a sus súbditos, primero, y la decadencia de la maquinaria bélica del Imperio, cuya principal manifestación devenía de sombríos indicadores: escaso o nulo adiestramiento, indisciplina, y paupérrimo equipamiento, despues. Solo gracias a un oportuno brote de peste y a la hambruna que venía germinando desde los días de las invasiones pechenegas lograron los griegos hacer retroceder a los uzos. La falta de reflejo militar fue tan alarmante que los bizantinos no dudaron en atribuir a la Providencia la victoria circunstancial sobre sus ocasionales agresores. Diezmados por las enfermedades y el hambre, los uzos recibieron su merecido en pleno desbande: fueron perseguidos y asesinados en el camino por pechenegos y búlgaros. Aquéllos que se salvaron aceptaron de grado la indulgencia de las autoridades imperiales y fueron autorizados a establecerse en Macedonia para cultivar la tierra que ellos mismos habían dejado yerma y huérfana de propietarios (quizá la medida buscaba volver a recomponer en esas latitudes el tejido de pequeños labradores libres o soldados campesinos sobre los que se sustentaba el sistema de themas). La amenaza de los pueblos de las estepas, sin embargo, permaneció latente, personificada en los campamentos pechenegos emplazados al otro lado del Danubio y más allá, bajo los fieltros de otra tribu turca tanto o más belicosa que sus parientes meridionales, los cumanos.
El calamitoso cuadro que presentaba el Imperio se completaba con los desafortunados eventos que se estaban sucediendo a una velocidad vertiginosa en el sur de Italia. Allí, los indóciles y siempre inquietos príncipes lombardos de Salerno y Benevento habían descubierto demasiado tarde que las bandas de normandos contratadas para hacer las veces de mercenarios eran más dañinas que las milicias adeptas al emperador de Constantinopla. A poco, entre 1030 y 1040, se establecieron principados normandos como cuñas entre los territorios lombardos, las ciudades estado de Nápoles, Gaeta y Amalfi, y las provincias bizantinas de Longobardía y Calabria. Uno de ellos, fundado por miembros de la familia de los Hauteville y levantado en torno a la ciudad de Melfi, acabaría pronto engulléndose a los demás con la aquiescencia del Papa y del emperador occidental. Grueso error de cálculo que ambos potentados pagarían demasiado caro. Cuando en el verano de 1053 León IX y Enrique III llegaron a un acuerdo para enmendar su error, el ejército combinado ítalo-germano fue derrotado gravemente en la localidad de Civitella, en Apulia. A partir de entonces el Sumo Pontífice se desdijo de su anterior política y reconoció a Roberto Guiscardo, miembro del linaje de los Hauteville, el título de duque de Apulia y Calabria. Fue una medida desesperada que venía a dictaminar la carta de defunción para las posesiones bizantinas que todavía se mantenían en Italia. Por eso no deja de sorprender que, frente a tamañas adversidades, el Imperio todavía conservase Bari, Brindisi, Otranto y Tarento en vísperas de la ascensión al trono de Romano Diógenes (el mejor trabajo sobre esta época pertenece a Roberto Zapata Rodríguez: Italia Bizantina, Historia de la Segunda Dominación Bizantina en Italia, 867-1071).
Romano Diógenes según la óptica de uno de los hombres más influyentes de su tiempo. La visión de Miguel Psellos.
Con tantos enemigos dispuestos a tomar partido de la debacle del Imperio, la situación de Romano se tornó incómoda desde el primer día de su reinado. Para colmo de males, el nuevo emperador tampoco encontró paz puertas adentro, donde pululaban los conspiradores, casi todos burócratas y funcionarios civiles que no se resignaban a perder sus prerrogativas y derechos. Al referirse a él en su «Cronografía», Miguel Psellos no le tiene misericordia: «No obstante, la mayor parte del tiempo su comportamiento no llamó la atención y solo durante el reinado de la emperatriz Eudocia (1067), cuyo relato acaba de trazar el párrafo precedente, desveló sus ocultos propósitos. Fue sin embargo detenido en seguida y habría pagado su audacia ante la justicia si no lo hubiera rescatado de la condena la clemencia de la emperatriz, que cometió con él un error de juicio. Creía en efecto que si nombraba emperador a aquél que había salvado cuando habría debido ejecutarlo, ella conseguiría asegurarse todo el poder, mientras que él no tendría nunca una opinión que fuera contraria a los deseos de ella. Sus razonamientos eran correctos, pero no logró su objetivo, pues después que él fingiera obedecerla durante no muchos días, enseguida actuó como era propio de su carácter, y cuanto más quería ella dominarlo y como domesticar al que era el soberano, más se rebelaba él a las bridas y miraba aviesamente, con ferocidad, a la mujer que le tiraba de las riendas. Al principio mascullaba entre dientes, pero después también hizo público su resentimiento».
Habiendo perdido casi toda su influencia sobre la emperatriz, Psellos carga sus tintas contra la persona que había sido escogida para salvar al Imperio de la grave crisis política e institucional en la que se hallaba sumido. Escribiendo a posteriori de los hechos que narra (léase Mantzikert), queda claro que lo que el importante funcionario pretendía era desligar a su partido y a su persona de la catástrofe que sobrevendría. Y lo que es más, adjudicando a Romano la culpa directa e indirecta de las faltas y desaciertos cometidos a lo largo de las últimas décadas, como si realmente hubiesen sido producto de la reconducción militar implementada por el nuevo basileo, Psellos además procuraba desentenderse de la responsabilidad que le cabía por las decisiones y consejos gestionados durante el reinado de los anteriores soberanos (Constantino IX Monómaco, Teodora, Miguel VI, Constantino X y Eudocia).
Veamos otro párrafo de su obra para corroborar lo dicho: «Él pretendía ser soberano absoluto y disponer en exclusiva del poder del Estado, pero como todavía no había realizado ninguna empresa noble durante su reinado, estaba reservándose la oportunidad para actuar. Justamente con este propósito, además de para salvar el Estado, declaró la guerra a los persas» (los turcos selyúcidas, cuyos territorios coincidían a la sazón con la superficie que otrora ocupara el imperio persa). No cabe duda pues que, al describir la manera con que Romano pensaba manejar la crisis (en tanto que soberano absoluto y disponiendo en exclusiva del poder del Estado), Psellos sangra por la herida. No se resigna a reconocer su caída en desgracia, lo mismo que la del partido que él representaba. Por otra parte, se refiere a la guerra contra los selyúcidas o persas según él les suele llamar, como un mal innecesario creado por el basileo en pos de una empresa noble necesaria para justificar una entronización al poder tan poco convencional como había resultado ser la de Romano. De manera increíble el notable consejero levanta una cortina de humo posiblemente para esconder detrás de ella la verdadera dimensión de los hechos que se estaban sucediendo en el otro extremo del Imperio: que los turcos estaban asolando las provincias orientales con tanta impunidad que se podía seguirles el rastro a través de la estela de asesinatos y destrucción que iban dejando tras de sí.
Más adelante Psellos acusa a Romano de temerario, incauto e improvisado. En su «Cronografía», pág. 443, escribe sin temblarle el pulso: «Yo, que acostumbro a aconsejar a los emperadores de hacer lo que es más conveniente, intenté disuadir a este hombre. Le decía que en primer lugar debía considerar los efectivos militares disponibles, llevar un registro de las tropas y recurrir a los aliados extranjeros; y que luego, una vez dispuestas así las cosas, podría decidirse a ir a la guerra». Extraño consejo que no se condice en absoluto con la mentalidad de uno de los exponentes más representativos del partido civil. Que Psellos aconsejara a Romano en el arte de preparar y hacer la guerra es tan ridículo como revelador: a mi entender sus palabras dejan entrever el «modus operandi» que habían venido aplicando los «civilistas» para imponerse a sus odiados rivales. Esto es, propiciar el establecimiento de un ejército insuficiente, desorganizado y desarticulado que asegurase mandos militares débiles y fácilmente manejables. En otras palabras, lo que hace el primer ministro luego de producirse la catástrofe de 1071 es enumerar las causas de la misma y, por cierto, atribuir el origen de todos los males al reinado de Romano.
En otro pasaje de su obra, Miguel Psellos da cuenta de la inestabilidad del basileus: «de nuevo pues se hicieron preparativos para una segunda campaña (contra los turcos, en el año 1069). Para abreviar mi relato, diré que en esta ocasión también yo tomé parte, aunque incidental, en la expedición. El emperador me presionó de tal modo para llevarme con él que no me fue posible negarme. La causa por la que se empeñó tanto en tenerme con él, no debería decirla ahora, ya que en mi historia prescindo de la mayoría de estos detalles, sino que la revelaré cuando en alguna ocasión escriba al respecto. Evito así mencionarla ahora, para no dar pie a que se me acuse de hostilidad hacia su persona y de querer arruinar completamente su prestigio». Lo cierto es que Romano, en cada campaña, debía arrastrar literalmente tras de sí a sus adversarios políticos, entre los cuales Psellos era uno de los más importantes. Dada la estrecha relación que unía a la familia Ducas con el primer ministro, el emperador no se podía dar el lujo de dejarles instalados plácidamente en la corte capitalina. No era un secreto la animadversión que profesaban los Ducas, especialmente el césar Juan (hermano del fallecido Constantino X) por la persona que les había desplazado a segundo plano, como tampoco lo era el hecho de que dicha familia no dejaba de preparar el camino para su retorno, intrigando y comprando influencias.
El 13 de marzo de 1071 Romano Diógenes dejó Constantinopla por tercera vez para enfrentarse contra el invasor selyúcida. Ahora como antes estaba solo y peligrosamente vulnerable y ahora como antes volvió a hacerse acompañar por sus enemigos de puertas adentro. Psellos, sin embargo, consiguió eludir la convocatoria y permanecer en la capital. Demasiado tarde se daría cuenta el emperador del error que había cometido al dispensarle de unirse a la expedición.
Las prioridades de Romano IV: el problema turco y la defensa de las provincias orientales del Imperio.
Ya se ha mencionado cómo los enemigos del Imperio se aprestaban, desde sus respectivas posiciones, a arremeter contra el limes imperial hacia 1068 y cómo las necesidades acuciantes apremiaban al sucesor de Constantino X a establecer prioridades para evitar malgastar los magros recursos disponibles. Por fin, en el momento más crítico, Romano IV, que era un eficiente soldado, tomó una decisión. Italia estaba demasiado lejos y en todo caso su pérdida no representaba una amenaza seria para Constantinopla (el tiempo demostraría a la larga lo errado de tal apreciación); la frontera danubiana, por su parte, seguía sufriendo intermitentemente las razzias de húngaros, pechenegos y uzos, aunque la situación no era ahora tan grave como la vivida entre 1065 y 1066. La población búlgara se mantenía obediente y pese a que muchas ciudades fortificadas yacían desprotegidas, todavía quedaba la opción de los sobornos para impedir nuevos ataques desde la antigua Dacia. Anatolia, en cambio, revestía una importancia capital que no pasaba desapercibida para el basileo quien, siendo originario de Asia Menor, conocía las bondades de la región en tanto que fuente natural de reclutamiento. Las continuas incursiones de los selyúcidas habían alterado el equilibrio del poder en Medio Oriente, y hacia 1068 estaban minando el orden y la viabilidad administrativa de los themas más expuestos a ellas: Capadocia, Carsiano, Sebastea, Melitene, Mesopotamia, Teodosiópolis y Lycandos, condición que ya se había perdido irremediablemente en otros como Vaspurakan, Taron, Teluc y las Ciudades Eufráticas. Por tanto, cuando Romano empezó a planificar su primera campaña oriental, estaba claro que la pérdida de Italia era cuestión de tiempo.
En relación con las operaciones militares resueltas por el basileo para frenar el avance selyúcida, Miguel Psellos en su «Cronografía» (págs. 443 y 444) da cuenta de supuestas fallas en su preparación. El primer ministro dice: «salió pues en campaña contra los bárbaros con todo el ejército, sin saber a dónde se dirigía ni que iba a hacer. Anduvo así errante, decidiéndose a seguir un camino y tomando luego otro. Quizá le rondaba la idea de ir a Siria y Persia pero lo único que consiguió fue llevar al ejército tierra adentro y hacerlo acampar en las cumbres de unas montañas, para luego descender a la costa, dejarlo aislado en un paso estrecho y conseguir que murieran muchos soldados en esta maniobra» (Psellos se refiere aquí a la primera expedición de Romano, que tuvo lugar entre marzo de 1068 y enero de 1069 en territorio sirio). Más tarde, también hace alusión a la segunda campaña de Romano en estos términos: «tuvo lugar así la segunda campaña que no destacó en nada por encima de la primera, pues resultó en todo equiparable y equivalente. Aunque nosotros caímos por millares, apenas eran capturados dos o tres enemigos parecía que ya no estábamos vencidos y estallaba un gran aplauso por nuestra acción contra los bárbaros. De esta forma, su jactancia no hacía sino crecer y cada vez era mayor su arrogancia porque había conducido dos campañas. Perdió totalmente el sentido de la realidad y se apartó del camino correcto cuando recurrió a malos consejeros» («Cronografía», pág. 445).
Aunque Georg Ostrogorsky, en su «Historia del Estado Bizantino» asevera que «las primeras campañas tuvieron un cierto éxito» (pág. 338), lo que queda claro es que una vez más Psellos no pierde la oportunidad de remarcar que, mientras su consejo no fuera tenido en cuenta, nada bueno podría surgir de un soberano que se negaba sistemáticamente a escucharle. Y para atribuir a Romano la culpa de todo sin que quedasen dudas de ello, el destacado funcionario señala luego: «como acostumbraba a hacer en todos los asuntos ya fuesen civiles o militares, no solicitó a nadie su opinión de cómo actuar…». Aludiendo a la tercer y última campaña, Psellos vuelve a insistir en la autosuficiencia y la intransigencia del emperador como factores determinantes de la tragedia que estaba a punto de sobrevenir.
Autor: Guilhem W. Martín. ©
Temas relacionados:
- La batalla de Calavrytae (1078).
- Los Comnenos y el reino armenio de Cilicia. I.
- La Pronoia.
- Cruzadas. Período 1097-1204.
- Línea de tiempo (1025-1204).
- La batalla de Mantzikert. II.
- La batalla de Mantzikert. III.
- La batalla de Mantzikert. Final.
- El ascenso de los Comnenos: Isaac I. Parte I.
- El ascenso de los Comnenos: Isaac I. Parte II.
- El ascenso de los Comnenos: Isaac I. Parte III.
- El ascenso de los Comnenos: Isaac I. Parte IV.
- El ascenso de los Comnenos: Isaac I. Parte V. (Final).
- La batalla de Polemón y Hades (1057).











































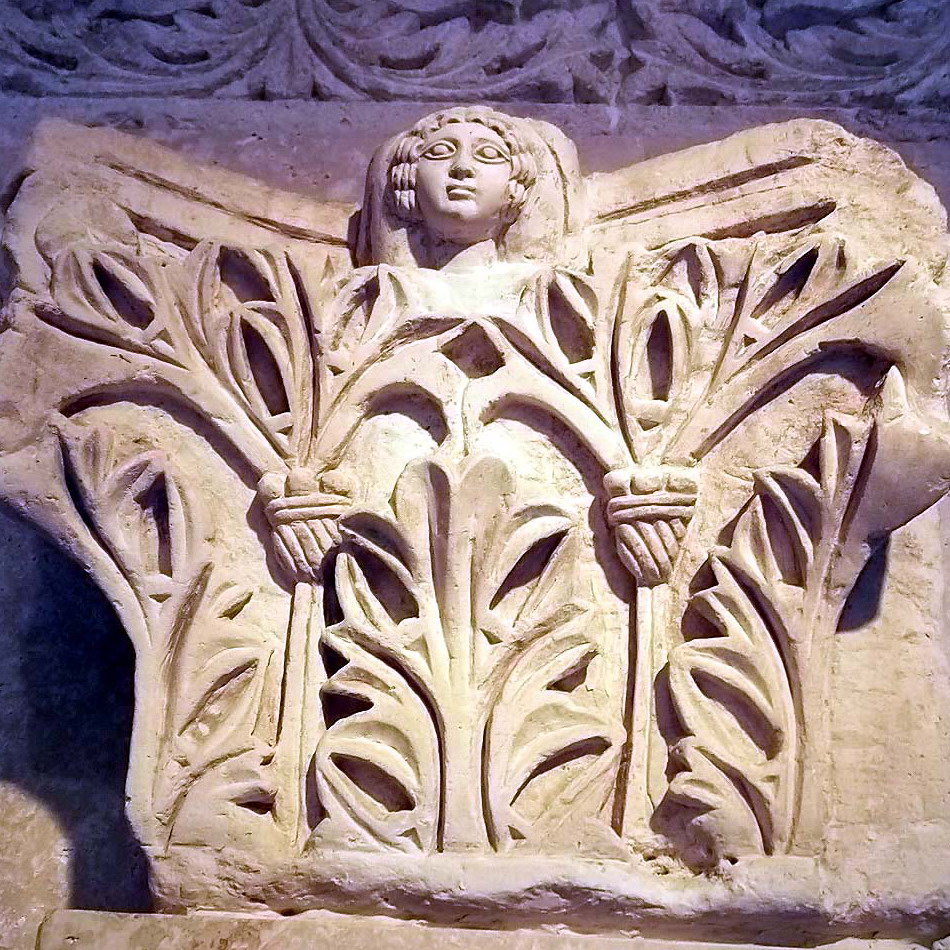

























Antioquía bizantina said
[…] Aunque las fuentes reportan un número de sublevaciones y revueltas en Antioquía, la ciudad no parece haber sido más inestable que otras en su época. Durante la rebelión de Bardas Focas su hijo León conservó la ciudad contra el emperador por un tiempo. En 1034 los antioquenos asesinaron a un recaudador de impuestos, Salibas, cuyo nombre indudablemente apunta a un origen local árabe. En 1039 la familia de los Dalasenos, con estrechas relaciones con el ducado, se vio implicada en una conspiración contra el emperador Miguel IV (1034-1041). En 1071-72 el duque Cataturio se alineó con Romano IV Diógenes (1068-1071) en su lucha contra Miguel VII Ducas (1072-1078) tras la derrota de Manzikert. […]
Maria Thetford said
Gracias por divulgar tan importantes pasajes de la historia, historia que siempre debe mantenerse viva !!
Guilhem said
Hola María!!!! Gracias a ti, pues con tus palabras lográis que cualquier esfuerzo cuente.
Saludos,
Guilhem.
linda said
es muy interesante esto